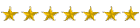Estados Unidos, una potencia con pies de barro
Marcelo Colussi - febrero 11, 2019
fuente: https://firmas.prensa—latina.cu
El sistema capitalista ha impulsado prodigiosos avances en la historia de la humanidad. El portentoso desarrollo científico—técnico, que se viene registrando desde hace dos o tres siglos a la fecha —y que ha cambiado la fisonomía del mundo—, va de la mano de la industria moderna surgida a la luz del capitalismo. Problemas ancestrales de los seres humanos comenzaron a resolverse con esos nuevos aires que, del Renacimiento europeo en adelante, se expandieron por todo el planeta.
Pero ese monumental crecimiento tiene un alto precio: el modo de producción capitalista sigue siendo tan pernicioso para las grandes mayorías como lo fue el esclavismo en la antigüedad. Para que un 15% de la población mundial goce hoy de las mieles del “progreso” y la “prosperidad” (oligarquías de todos los países y masa trabajadora del Norte), la inmensa mayoría planetaria padece penurias. Con el agravante —que la historia humana anterior no registró— de la catástrofe medioambiental consecuencia del insaciable afán de lucro.
No olvidar que para constituirse como sistema con mayoría de edad, el capitalismo debió masacrar a millones de nativos americanos y africanos, generando así la acumulación originaria que dio paso a la industria moderna en Europa. En síntesis: el capitalismo es sinónimo, no tanto de desarrollo y prosperidad, sino más bien de destrucción y muerte.
Y es que ese desarrollo material fabuloso no logra el reparto equitativo —con auténtica solidaridad— de los productos derivados de una colosal producción: se llega al planeta Marte o se desarrolla la inteligencia artificial, pero no se acaba con el hambre. No se trata de un error coyuntural: el problema es estructural, de base. El sistema capitalista no puede ofrecer soluciones reales a los problemas de toda la humanidad. No puede, aunque quiera, pues en su esencia misma están fijados los límites. Como se produce en función de la ganancia, del lucro, el bien común queda relegado.
Por más que el llamado capitalismo de rostro humano, intente medidas caritativas para los más necesitados, válvulas de escape para permitir algunas mejoras paliativas, el sistema en su conjunto se erige contra la colectividad humana —a la que convierte en esclava asalariada, explotándola— y contra la naturaleza, devenida una mercadería más para consumir, obviando la condición del planeta como casa común.
Como sistema, el capitalismo —al no planificar la producción— tiene momentos de expansión y repliegue. Se supone que “la mano invisible del mercado” la regula; pero esa “mano” nunca resuelve a favor de las grandes mayorías, sino en función de los capitales. Por tanto, periódicamente, se asiste a crisis sistémicas generales, que terminan padeciendo los más desposeídos: las mayorías populares.
Desde 2008, transcurre una de las mayores crisis de esa naturaleza, comparable a la de 1930. Una especulación financiera sin par trajo consigo el quiebre de economías, con una recesión fenomenal que empobreció, aún más, a los más pobres e hizo desaparecer una exorbitante cifra de sectores medios y, con ello, numerosos puestos de trabajo.
El sistema no acaba de salir de su marasmo, aunque los grandes capitales en aprietos (bancos de primer nivel, empresas industriales como la General Motors) reciben asistencia de sus Estados, mientras las grandes mayorías empobrecidas tienen que resignarse y ajustarse aún más el cinturón. En otros términos: las ganancias son siempre para el capital, las pérdidas se socializan y las paga la clase trabajadora, el pobrerío en su conjunto.
En las potencias capitalistas (Estados Unidos, Europa Occidental, Japón), la crisis se siente de una manera distinta que en los países históricamente empobrecidos. El fantasma en juego en el Norte no es el hambre, pero sí la precarización de la vida, la falta de trabajo, el estancamiento económico. Los planes de capitalismo salvaje (eufemísticamente llamado neoliberalismo) en estas últimas décadas, además de incrementar las riquezas de los más ricos, empobrecieron de una forma alarmante al conjunto de los trabajadores en todas partes del mundo.
Por un conglomerado de causas (planes neoliberales para las masas trabajadoras, una robotización creciente que prescinde de la mano de obra humana, traslado de plantas industriales desde la metrópoli hacia la periferia en beneficio de una mayor explotación), los trabajadores del llamado primer mundo vienen sufriendo un descenso en su nivel de vida. En Estados Unidos, la primera potencia capitalista mundial, es notorio.
Si bien el país no dejó de ser un gigante, la calidad de vida de sus ciudadanos está lejos de una franca mejoría en expansión, como ocurrió varias décadas antes, terminada la II Guerra Mundial. De “locomotora de la humanidad”, como se la consideró durante largos años, la economía estadounidense dista de una sana expansión. El hiperconsumismo sin freno trajo aparejado un hiper endeudamiento (a nivel personal—familiar y nacional) técnicamente impagable.
El poder de Estados Unidos viene sustentándose, cada vez más, en su condición de “grandote del barrio”. La discrecionalidad con que fijó su moneda, el dólar, como patrón económico dominante a escala planetaria, y unas faraónicas fuerzas armadas que representan, en sí mismas, la mitad de todos los gastos militares globales, constituyen el soporte en que se apoya. Pero este, en sí mismo, no es sostenible en forma genuina. La principal potencia capitalista del mundo tiene pies de barro.
La interdependencia de todos los capitales que fue sustentando el sistema a nivel global permite a la clase dominante estadounidense seguir manteniendo su supremacía; su Estado funciona como gendarme del orden mundial. Pero su dependencia de capitales de otras zonas (China, Japón) es vital.
Por otro lado, su monumentalidad se basa, en gran medida, en los recursos naturales que roba de distintas latitudes (petróleo, minerales estratégicos, agua dulce, biodiversidad). Sin ese militarismo desbocado —causa de muerte por millones, destrucción y avasallamiento de los grupos más vulnerables—, su supremacía económica no sería tal. En un informe del Global Policy Forum, James Paul, lo expresa sin ambages:
“Así como los gobiernos de los Estados Unidos. (…) necesitan las empresas petroleras para garantizar el combustible necesario para su capacidad de guerra global, las compañías petroleras necesitan de sus gobiernos y su poder militar para asegurar el control de yacimientos de petróleo en todo el mundo y las rutas de transporte”.
Pero la economía próspera de las décadas del 50 y del 60 del siglo pasado se terminó. Estados Unidos —que de ningún modo ahora es un país pobre— está en decadencia. Los homeless (gente sin hogar) son cada vez más mayoritarios. Los trabajadores que han perdido sus puestos, y con ello los beneficios sociales, se cuentan por millones. Industrias florecientes, algunas décadas atrás, ahora languidecen, pues para el capital es más rentable invertir en la periferia, con salarios de hambre, que en el propio territorio estadounidense.
Un ejemplo icónico es la ciudad de Detroit. La que algunas décadas atrás fuera el centro mundial de la producción de automóviles —que nucleaba a todas las grandes empresas de capital netamente norteamericano con casi tres millones de habitantes— es ahora una ciudad fantasma, con apenas trescientos mil pobladores, fábricas cerradas, entre pandillas y calles sin luz. Lisa y llanamente, el capital no tiene patria ni nacionalismos sentimentales.
Si a los accionistas de la General Motors, la Ford Company o la Chrysler les es más lucrativo montar sus plantas industriales en cualquier enclave del Tercer Mundo y dejar en la calle a sus propios trabajadores, no tienen ningún reparo en hacerlo. Y lo han hecho.
Esa es la situación que hoy viene aconteciendo en Estados Unidos, y también en otros países de Europa Occidental: los trabajadores se van empobreciendo, por ello votaron a favor de la salida de la Unión Europea de los británicos (así como quieren hacerlo también en Francia, Holanda, Italia), o a favor de un ultraderechista como Donald Trump en Estados Unidos. El motivo para esa creciente derechización es el deterioro de la economía que, por supuesto, afecta a la clase desposeída y no a las oligarquías.
Marcelo Colussi - febrero 11, 2019
fuente: https://firmas.prensa—latina.cu
El sistema capitalista ha impulsado prodigiosos avances en la historia de la humanidad. El portentoso desarrollo científico—técnico, que se viene registrando desde hace dos o tres siglos a la fecha —y que ha cambiado la fisonomía del mundo—, va de la mano de la industria moderna surgida a la luz del capitalismo. Problemas ancestrales de los seres humanos comenzaron a resolverse con esos nuevos aires que, del Renacimiento europeo en adelante, se expandieron por todo el planeta.
Pero ese monumental crecimiento tiene un alto precio: el modo de producción capitalista sigue siendo tan pernicioso para las grandes mayorías como lo fue el esclavismo en la antigüedad. Para que un 15% de la población mundial goce hoy de las mieles del “progreso” y la “prosperidad” (oligarquías de todos los países y masa trabajadora del Norte), la inmensa mayoría planetaria padece penurias. Con el agravante —que la historia humana anterior no registró— de la catástrofe medioambiental consecuencia del insaciable afán de lucro.
No olvidar que para constituirse como sistema con mayoría de edad, el capitalismo debió masacrar a millones de nativos americanos y africanos, generando así la acumulación originaria que dio paso a la industria moderna en Europa. En síntesis: el capitalismo es sinónimo, no tanto de desarrollo y prosperidad, sino más bien de destrucción y muerte.
Y es que ese desarrollo material fabuloso no logra el reparto equitativo —con auténtica solidaridad— de los productos derivados de una colosal producción: se llega al planeta Marte o se desarrolla la inteligencia artificial, pero no se acaba con el hambre. No se trata de un error coyuntural: el problema es estructural, de base. El sistema capitalista no puede ofrecer soluciones reales a los problemas de toda la humanidad. No puede, aunque quiera, pues en su esencia misma están fijados los límites. Como se produce en función de la ganancia, del lucro, el bien común queda relegado.
Por más que el llamado capitalismo de rostro humano, intente medidas caritativas para los más necesitados, válvulas de escape para permitir algunas mejoras paliativas, el sistema en su conjunto se erige contra la colectividad humana —a la que convierte en esclava asalariada, explotándola— y contra la naturaleza, devenida una mercadería más para consumir, obviando la condición del planeta como casa común.
Como sistema, el capitalismo —al no planificar la producción— tiene momentos de expansión y repliegue. Se supone que “la mano invisible del mercado” la regula; pero esa “mano” nunca resuelve a favor de las grandes mayorías, sino en función de los capitales. Por tanto, periódicamente, se asiste a crisis sistémicas generales, que terminan padeciendo los más desposeídos: las mayorías populares.
Desde 2008, transcurre una de las mayores crisis de esa naturaleza, comparable a la de 1930. Una especulación financiera sin par trajo consigo el quiebre de economías, con una recesión fenomenal que empobreció, aún más, a los más pobres e hizo desaparecer una exorbitante cifra de sectores medios y, con ello, numerosos puestos de trabajo.
El sistema no acaba de salir de su marasmo, aunque los grandes capitales en aprietos (bancos de primer nivel, empresas industriales como la General Motors) reciben asistencia de sus Estados, mientras las grandes mayorías empobrecidas tienen que resignarse y ajustarse aún más el cinturón. En otros términos: las ganancias son siempre para el capital, las pérdidas se socializan y las paga la clase trabajadora, el pobrerío en su conjunto.
En las potencias capitalistas (Estados Unidos, Europa Occidental, Japón), la crisis se siente de una manera distinta que en los países históricamente empobrecidos. El fantasma en juego en el Norte no es el hambre, pero sí la precarización de la vida, la falta de trabajo, el estancamiento económico. Los planes de capitalismo salvaje (eufemísticamente llamado neoliberalismo) en estas últimas décadas, además de incrementar las riquezas de los más ricos, empobrecieron de una forma alarmante al conjunto de los trabajadores en todas partes del mundo.
Por un conglomerado de causas (planes neoliberales para las masas trabajadoras, una robotización creciente que prescinde de la mano de obra humana, traslado de plantas industriales desde la metrópoli hacia la periferia en beneficio de una mayor explotación), los trabajadores del llamado primer mundo vienen sufriendo un descenso en su nivel de vida. En Estados Unidos, la primera potencia capitalista mundial, es notorio.
Si bien el país no dejó de ser un gigante, la calidad de vida de sus ciudadanos está lejos de una franca mejoría en expansión, como ocurrió varias décadas antes, terminada la II Guerra Mundial. De “locomotora de la humanidad”, como se la consideró durante largos años, la economía estadounidense dista de una sana expansión. El hiperconsumismo sin freno trajo aparejado un hiper endeudamiento (a nivel personal—familiar y nacional) técnicamente impagable.
El poder de Estados Unidos viene sustentándose, cada vez más, en su condición de “grandote del barrio”. La discrecionalidad con que fijó su moneda, el dólar, como patrón económico dominante a escala planetaria, y unas faraónicas fuerzas armadas que representan, en sí mismas, la mitad de todos los gastos militares globales, constituyen el soporte en que se apoya. Pero este, en sí mismo, no es sostenible en forma genuina. La principal potencia capitalista del mundo tiene pies de barro.
La interdependencia de todos los capitales que fue sustentando el sistema a nivel global permite a la clase dominante estadounidense seguir manteniendo su supremacía; su Estado funciona como gendarme del orden mundial. Pero su dependencia de capitales de otras zonas (China, Japón) es vital.
Por otro lado, su monumentalidad se basa, en gran medida, en los recursos naturales que roba de distintas latitudes (petróleo, minerales estratégicos, agua dulce, biodiversidad). Sin ese militarismo desbocado —causa de muerte por millones, destrucción y avasallamiento de los grupos más vulnerables—, su supremacía económica no sería tal. En un informe del Global Policy Forum, James Paul, lo expresa sin ambages:
“Así como los gobiernos de los Estados Unidos. (…) necesitan las empresas petroleras para garantizar el combustible necesario para su capacidad de guerra global, las compañías petroleras necesitan de sus gobiernos y su poder militar para asegurar el control de yacimientos de petróleo en todo el mundo y las rutas de transporte”.
Pero la economía próspera de las décadas del 50 y del 60 del siglo pasado se terminó. Estados Unidos —que de ningún modo ahora es un país pobre— está en decadencia. Los homeless (gente sin hogar) son cada vez más mayoritarios. Los trabajadores que han perdido sus puestos, y con ello los beneficios sociales, se cuentan por millones. Industrias florecientes, algunas décadas atrás, ahora languidecen, pues para el capital es más rentable invertir en la periferia, con salarios de hambre, que en el propio territorio estadounidense.
Un ejemplo icónico es la ciudad de Detroit. La que algunas décadas atrás fuera el centro mundial de la producción de automóviles —que nucleaba a todas las grandes empresas de capital netamente norteamericano con casi tres millones de habitantes— es ahora una ciudad fantasma, con apenas trescientos mil pobladores, fábricas cerradas, entre pandillas y calles sin luz. Lisa y llanamente, el capital no tiene patria ni nacionalismos sentimentales.
Si a los accionistas de la General Motors, la Ford Company o la Chrysler les es más lucrativo montar sus plantas industriales en cualquier enclave del Tercer Mundo y dejar en la calle a sus propios trabajadores, no tienen ningún reparo en hacerlo. Y lo han hecho.
Esa es la situación que hoy viene aconteciendo en Estados Unidos, y también en otros países de Europa Occidental: los trabajadores se van empobreciendo, por ello votaron a favor de la salida de la Unión Europea de los británicos (así como quieren hacerlo también en Francia, Holanda, Italia), o a favor de un ultraderechista como Donald Trump en Estados Unidos. El motivo para esa creciente derechización es el deterioro de la economía que, por supuesto, afecta a la clase desposeída y no a las oligarquías.